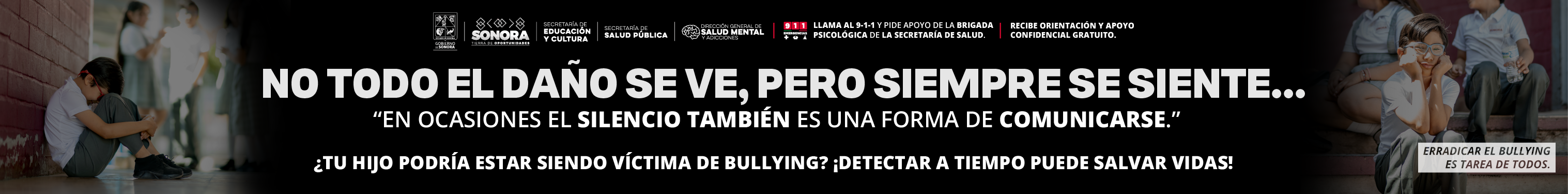Machincuepas
Martes 21 de octubre de 2025
La señora Virginia, maestra de la escuela en el pueblo, siempre fue una mujer viejita⦠o a mà me lo parecÃa. RecogÃa su cabello perlado por las canas en un gran chongo a la altura de la nuca, bien sujeto con una peineta de carey, única herencia de su madre âcontaba ellaâ, quien aseguraba que alguien se la habÃa traÃdo de la mismÃsima Madre Patria. Le faltaban algunos dientes, a la peineta, no a la señora Virginia, pero, aun asÃ, esa reliquia le resguardaba las canas todo el dÃa, como si tuviera pacto con el viento.
Octogenaria y con una vida entera dedicada a dar clases, habÃa sido maestra de mis hermanas mayores, mis primas, mis tÃas y hasta de alguna vecina chismosa que aseguraba haber aprendido a leer gracias a ella. A la señora Virginia le gustaba enseñar, pero más le gustaba que sus alumnos aprendieran a hablar bien y a escribir mejor. Para ella, lo primero era formar personas derechas, de bien, con ganas de entender las cosas de la vida.
âPara estar bien, hay que saber multiplicar âdecÃa con voz ronca y pausadaâ. Para no sufrir, hay que aprender a restar. Y para tener, pues hay que saber sumar.
Y aunque apenas sabÃamos juntar letras, no perdonaba ni una sola falta de ortografÃa. El castigo era siempre el mismo: llenar un cuaderno entero con la palabra mal escrita, pero ahora bien escrita.
â¡AsÃ, de esa manera, no la volverán a escribir mal! âgritaba con el dedo Ãndice temblando en el aire.
Lo de restar se le daba bien: restaba horas al descanso para dar clases extras en su casa por las tardes o por la noche, con tal de que nadie se quedara atrás. Y en su salón, siempre tan peculiar, dividÃa al grupo en filas: de un lado, los listos; del otro, casi pegados a la pared, los burros. No lo digo yo, asà les llamaba ella, sin pena ni filtro. Y para colmo de creatividad, con cartulina les habÃa hecho a cada uno un par de orejas largas.
Cada mañana, los pobres chamacos se las colocaban con resignación, como quien paga una penitencia.
Cuando alguno lograba mejorar, cruzaba la frontera imaginaria y pasaba a la fila de los iluminados.
No es por presumir, pero yo no ocupaba lugar en la fila de la pared. Y las orejas, si las usé, fue por muy poquito tiempo.
A la hora del recreo, mientras los demás brincaban y se correteaban como chivos locos, nosotros, los alumnos de la señora Virginia, nos mantenÃamos alejados, sentados en cÃrculo alrededor de ella, atentos como soldados frente a su general. Vestida con su eterna falda oscura, se sentaba en la tierra con las piernas estiradas o cruzadas como flor de loto, según le aguantaran las rodillas.
Para continuar con su incansable labor de educar, se inventó un juego que medÃa cuánto habÃamos aprendido.
Desde el centro del cÃrculo, con una mano se tapaba los ojos y con la otra sacaba un dulce de la bolsa de su delantal: a veces eran âricos besosâ o âcachitosâ, que para nosotros eran manjares celestiales. En esos tiempos, disfrutar de uno solo era fiesta para todo el dÃa.
Con la mano en alto y el dulce en los dedos, giraba lentamente, y gritaba:
â¡Ahà va un avión, un avión cargado deâ¦!
Y soltaba la letra o el número. Quien atrapaba el dulce debÃa decir una palabra con esa letra o sumar los números. El que acertaba, se quedaba con el tesoro azucarado.
Yo siempre he sido petit âse escucha más nice que decir chaparritaâ, y en aquellos años todas mis amigas eran más altas que yo, asà que casi nunca alcanzaba el dulce. Ellas brincaban como gacelas, y yo apenas me asomaba por encima del hombro.
Pero una vez me dije:
â¡Ahora sÃ, Rosarito, ponte abusada!
Y en lugar de estar completamente sentada, me quedé en cuclillas, como resorte listo para el salto. Cuando la maestra levantó la mano y anunció:
â¡Ahà viene un avión, un avión cargado de⦠Q!
No lo pensé dos veces. Me lancé con todo el cuerpo, brincando desde el alma, y grité con fuerza y convicción, casi con los ojos entrecerrados por la emoción:
â¡Culo!
Y como quien corona una victoria, le quité el papelito al dulce, lista para saborearlo como premio bien ganado.
La ensoñación me duró poco. Sentà un jalón de trenza que me detuvo en seco y, como látigo, llegó la voz tronante de la señora Virginia:
â¡Culo no se escribe con Q, se escribe con C!
Me quitó el dulce, me mandó a la dirección y como castigo me hizo llenar un cuaderno entero con la frase maldita. Pero no bastó: escribà esa frase en todas las paredes del camino a mi casa, como para que todo el mundo supiera, de una vez por todas, que âculo no se escribe con Q, se escribe con Câ.
Desde entonces, cada que escribo esa palabra âporque sÃ, a veces se escribeâ, lo hago con una precisión quirúrgica, como si la mismÃsima señora Virginia pudiera aparecer detrás de mà a jalarme las orejas.
Y aunque hoy su escuela ya no existe, y su peineta de carey debe dormir en el fondo de algún cajón, su voz sigue sonando dentro de mà cuando escribo, cuando leo en voz alta, o cuando corrijo ahora a mis alumnos o compañeros con cariño pero sin piedad.
Porque a veces las maestras no solo enseñan, también se vuelven parte del alfabeto con el que entendemos la vida.
Y cuando compro esos âricos besosâ en la tiendita de la esquina, siempre saco uno y lo lanzo al aire, como en aquellos recreos largos y polvorientos, por si acaso alguien lo atrapa y recuerda, entre risas, que hasta los errores ortográficos pueden dejarnos dulces memorias.